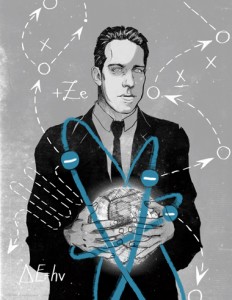
La carrera futbolística de Niels Bohr no prosperó, afortunadamente. Su modelo atómico de 1913 junto al establecimiento de las leyes del universo cuántico son un pilar fundamental de la historia del conocimiento humano.
A esta extravagante teoría que hoy llamamos mecánica cuántica le debemos la electrónica moderna, la computación y prácticamente la totalidad de la tecnología en la que estamos inmersos.
Una hormiga camina por el centro del estadio Maracaná. La final de la Copa Confederaciones está a punto de comenzar. Solitaria, cruza el punto central de la cancha. La imagen, en su gigantesca desproporción, refleja la realidad atómica: si amplificamos un átomo un billón de veces, hasta el tamaño de una cancha de fútbol, el núcleo adoptará la envergadura de una hormiga. A pesar de ocupar tan insignificante espacio, sin embargo, el núcleo da cuenta de casi toda la masa del átomo. El resto son livianísimos electrones que pululan alrededor.
Ésta era la visión del átomo que el neozelandés Ernest Rutherford, en el podio de los más grandes físicos experimentales de la historia, estableció inequívocamente en su laboratorio de la Universidad de Manchester. Rutherford era un científico pragmático, impaciente frente a los devaneos abstractos. No simpatizaba con el propio concepto de “físico teórico”. Para él la ciencia era y debía ser una actividad experimental. Por ello nadie entendía la razón de la excesiva simpatía que prodigaba a un joven danés recién llegado, pese a su escaso interés por los experimentos y a que, además, oponía al empirismo de Rutherford una visión audaz y vanguardista de la ciencia: “Cuando se trata de átomos, el lenguaje sólo se puede usar como en poesía”, decía el veinteañero. “Bohr es diferente”, decía Rutherford, “¡es un jugador de fútbol!”.
Niels Bohr había sido portero del Akademisk Boldklub de Copenhague. Tenía talento, pero sus distracciones no le permitieron prosperar. Cuentan que en un partido en el que su equipo dominaba aprovechó la tranquilidad para explorar alguna idea que le pareció fascinante, con el lápiz y papel que guardaba dentro de la portería. El gol del rival llegó mientras apuraba un cálculo apoyando el papel sobre el poste, y ni el sonoro murmullo de los espectadores lo sacó de su introspección.
Su hermano Harald, matemático, tuvo mejor suerte en el deporte (compartió equipo con Niels y jugó en la selección danesa en los Juegos Olímpicos de Londres, en 1908). La carrera futbolística de Niels Bohr no prosperó, para fortuna de todos nosotros. Su modelo atómico de 1913 junto al establecimiento de las leyes del universo cuántico son uno de los pilares fundamentales de la historia del conocimiento humano, sin los cuales casi nada de lo sucedido en la ciencia del último siglo sería posible.
EL LARGO VIAJE DEL ÁTOMO
No sabemos si Leucipo de Mileto existió. Se supone que vivió al sur de la costa amalfitana, en Elea, alrededor del 450 a.C., donde fue discípulo de Parménides y de Zenón. Allí concibió la idea de que la realidad está formada por partículas indivisibles, los átomos, siempre en movimiento en el vacío. Suele reconocerse a su discípulo Demócrito como el autor del concepto de átomo, e incluso se afirma que el personaje de Leucipo fue inventado por él para dar un barniz de autoridad a su propuesta. Lo cierto es que Aristóteles, quien rechazaba la idea del vacío, enterró este atomismo inicial por unos cuantos siglos.
Uno de los aspectos maravillosos del saber científico es la plena conciencia del vasto dominio de lo que desconocemos. Cada avance abre nuevas preguntas. Así, el científico sabe que la paciencia es primordial y que responder a las grandes preguntas puede llevar siglos.
No fue sino hasta comienzos del siglo XIX que los átomos pasaron de ser una mera especulación a transformarse en una idea científica. John Dalton sugirió su existencia para explicar ciertas propiedades en la combinación de los gases. La realidad atómica, sin embargo, no fue aceptada por todos, a pesar de la creciente y abundante evidencia a medida que nos acercábamos al siglo XX. Fue Albert Einstein, en su 1905 milagroso, quien dio la estocada final al explicar el movimiento browniano utilizando la teoría atómica. En 1827 el botánico escocés Robert Brown observó que partículas de polen suspendidas en el agua experimentaban rápidos y continuos movimientos zigzagueantes. Einstein mostró que se trataba de golpes que recibía de moléculas (grupos de átomos) individuales y fue capaz de calcular varios parámetros experimentales, haciendo difícil cualquier nuevo intento de desestimar la teoría atómica.
Siete años después, Rutherford había establecido el famoso esquema del átomo que conocemos hoy: un núcleo y los electrones girando a su alrededor. El modelo presentaba, no obstante, un grave problema. ¡Un átomo no podría ser estable! El universo que conocemos colapsaría en una fracción de segundo. De acuerdo a la física clásica -anterior al siglo XX-, una partícula cargada que gira emite radiación electromagnética; por lo tanto, pierde energía. A medida que lo hace, debería acercarse al núcleo hasta caer sobre él. En el átomo de hidrógeno, esto ocurriría ¡en 13 billonésimas de segundo!
Algo olía mal en la teoría de Rutherford.
LA SOLEDAD DE LOS NÚMEROS CUÁNTICOS
Jorge Valdano escribió de los porteros: “Tienes vocación de héroe y ganas de ser distinto: usas ropas estrafalarias y manos”. No podemos evitar conjeturar que la posición en el campo de juego del futbolista Niels Bohr haya tenido una importancia sustantiva en la formación creativa, en la inteligencia lateral, del físico. Las grandes ideas son, por lo general, extravagantes, provocativas, y nacen en la fulgente soledad tenaz del genio creativo. Una vez enunciadas, tienen el efecto inmediato de resultar evidentes. De haber estado al alcance de cualquiera que sopesara los indicios manifiestos con la debida atención.
Para Bohr sobraban las evidencias que apuntaban a la existencia de átomos con la estructura sugerida por Rutherford y, contra lo que apuntaban los fríos cálculos clásicos, que éstos debían ser estables. Algo debía fallar en la línea argumental. ¿Y si no era la idea de Rutherford? Hacía falta una audacia arrolladora para atreverse siquiera a sugerirlo: quizás lo que estaba mal era la física clásica. Esto es, todo el edificio teórico conocido hasta ese momento. Bohr sabía que funcionaba muy bien, desde escalas milimétricas hasta el sistema solar. Pero ¿quién podía asegurar que a distancias ínfimas, como aquellas donde transcurre la realidad atómica, las cosas tuvieran un comportamiento similar? ¿Cómo modificar la física de modo que diera cuenta del universo atómico sin perder su capacidad predictiva a las escalas de la física clásica? Era un proyecto ambicioso que necesitó una década y el concurso de otras mentes brillantes para completarse.
Bohr se conformó con emprender la búsqueda de reglas simples que la nueva física debiera implicar para los átomos. Los electrones no podían perder energía poco a poco, en su incesante girar alrededor del núcleo. Una pérdida gradual sería imposible si la naturaleza vetara la opción de que la energía de los electrones pudiera tomar cualquier valor. Imagine que va en un auto a 100 km/h y quiere disminuir la velocidad a la mitad. Al accionar el pedal, el auto frenará gradualmente, pasando por todas las velocidades, desde la inicial hasta los 50 km/h. Pero ahora imagine que alguna extraña ley de la física no permitiera ninguna velocidad intermedia, estableciendo que un auto sólo puede marchar a 100km/h o a 50km/h. Un freno compatible con esa ley sería un mecanismo drástico, no muy confortable para los ocupantes del vehículo. Análogamente, valiéndose de una ingeniosa ecuación, Bohr postuló la cuantización de las órbitas atómicas. Así, dada una órbita, no existe ninguna otra que esté suficientemente cerca. De modo que un electrón en un átomo podría cambiar de órbita, pero no de manera gradual. Como corolario de esta descabellada idea, existiría una órbita mínima por debajo de la cual no sería posible caer. Así, los átomos serían estables por estar sujetos al capricho cuantizador de Niels Bohr.
En los primeros años del siglo XX, Max Planck y Albert Einstein habían mostrado que la energía de la luz tampoco admitía cambios graduales. Se presentaba en paquetes a los que llamamos fotones o partículas de luz. Si la energía entre dos órbitas atómicas era igual a la de cierto fotón, el átomo podría absorberlo y el electrón saltar de una órbita a la otra. Y viceversa, un electrón que cayera de una órbita a otra más baja emitiría un fotón. Si tomamos un gas, digamos, de átomos de helio, y aplicamos una fuerte descarga eléctrica capaz de arrancarles algunos electrones, la atracción eléctrica los hará retornar al núcleo. En el camino, pasarán por órbitas sucesivas, emitiendo fotones de energías características del helio. La energía de los fotones determina el color de la luz. Así, la luz emitida constituye la “huella dactilar” del helio. Esto llevó a que muy pronto se comprobara, de manera incontestable, la constitución química de las estrellas, descomponiendo la luz radiada a través de un prisma, como el de la tapa del disco El lado oscuro de la luna, de Pink Floyd. Un ligero corrimiento al rojo delató ni más ni menos que la expansión del universo.
La construcción de una teoría que enmarcara el principio de cuantización de Bohr, haciéndolo además compatible con la física clásica, llevó unos años y requirió de la intervención de gigantes como Werner Heisenberg, Erwin Schrödinger, Paul Dirac y Max Born. Su formulación es inusualmente abstracta y contraria a la intuición. Una idea tremendamente simple, tremendamente atrevida, y de consecuencias enormes e inesperadas. A esta extravagante teoría que hoy llamamos mecánica cuántica le debemos la electrónica moderna, la computación y prácticamente la totalidad de la tecnología en la que estamos inmersos. Todo tuvo como impulsor principal e irreemplazable a un distraído ex portero danés.



