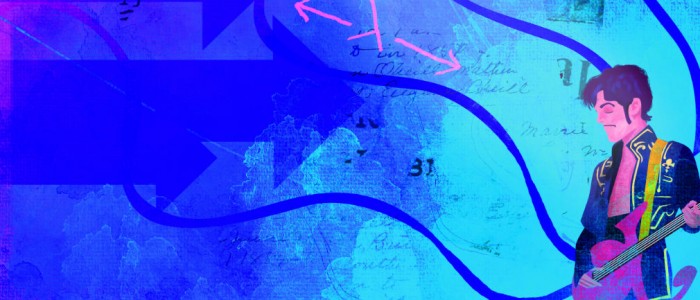Mr. Nelson suele deslumbrarse cada vez que la luz del sol atraviesa el bisel de su gruesa ventana, proyectando sobre el muro del comedor un pirotécnico espectáculo cromático. Los componentes primigenios de la luz, desde los rojos más profundos hasta los azules y violetas oscuros, quedan expuestos sobre el muro blanco. La experiencia sensorial de colores saturados es poco habitual en nuestra rutina cotidiana, cosa que refuerza el magnetismo estético del fenómeno. Una mirada más cuidadosa nos revela, además, un puñado de profundas realidades físicas y de nuestra biología. Al respecto, quizás más interesante que los colores que allí están, son aquellos que no están. Y otros que están, pero nos son invisibles.
Los colores menos saturados, el blanco, los grises y terracotas, brillan por su ausencia, ya que se trata de mezclas de aquellos que observamos en el arcoíris. Por otra parte, más allá del rojo y antes del violeta el muro parece oscuro. Pero la oscuridad es sólo aparente. Está en nuestros ojos, instrumentos incapaces de detectar la generosa radiación que de allí brota. Ingeniosos experimentos a cargo del músico y astrónomo William Herschel y el físico Johann Wilhelm Ritter nos develaron la riqueza radiante de esas sombras en los primeros años del siglo XIX.
Pero en el arcoíris hay otras ausencias. Tampoco están allí todos los colores saturados. Faltan los púrpuras, esquivos protagonistas de la visión humana en color. Ni en este en miniatura que colorea el muro del comedor de Mr. Nelson, ni en el que esperamos ver pronto, después de alguna lluvia. Si amas a alguien, tu vida no será en vano / hay un arcoíris después de cada lluvia, cantaba años atrás Mr. Nelson. Ahora sonreía, sabiendo que el arcoíris estaba ávido de contar mil historias, convencido de que los púrpuras no tenían por qué estar, pues estaban cayendo en otra parte, muy lejos de aquí, junto a alguna lluvia.
Herschel, Ritter y la luz invisible
Durante una despejada mañana de febrero de 1800, Herschel observaba el sol. Utilizaba un telescopio con filtros de distintos colores para analizar al astro, percatándose de que en cada caso la luz que recolectaba su instrumento provocaba que el éste se calentara a distintas temperaturas. Pensó que los distintos colores contenidos en la luz solar podían transportar cantidades diferentes de “calor”, concepto que no estaba muy claro para la ciencia de la época. Decidió hacer un experimento al respecto. Utilizando un prisma similar al bisel de la ventana de Mr. Nelson, proyectó un arcoíris con la luz del sol. Dispuso una serie de termómetros bajo la luz de cada uno de los colores que se desparramaban sobre una pantalla. Esperó unos minutos, y la sorpresa fue enorme. Los termómetros marcaban mayor temperatura en la medida que estaban más cerca del rojo. Pero lo extraordinario era que la temperatura más alta ocurría en un termómetro que estaba a la sombra, allí donde los rojos más profundos daban paso a la oscuridad. Así, en febrero de 1800, Herschel muestra la existencia de radiaciones invisibles que llama “rayos calóricos”, y que a pesar de su invisibilidad tienen propiedades similares a las de la luz visible. Ese instante es un punto de inflexión en la historia de la ciencia. Uno que inaugura la búsqueda y el reconocimiento de un universo de fenómenos invisibles para nuestros sentidos pero tan reales como todo el resto. Aunque quizás para Herschel, quien a esas alturas ya había descubierto un planeta —Urano—, además de componer más de una veintena de sinfonías, no representaba más que otra buena tarde de su prolífica carrera.
En la teoría de la visión en color, esta línea cromática de colores saturados, ausentes en el arcoíris, se llama la línea púrpura, y la paradoja que Mr. Nelson ha identificado tiene más relación con la biología de la visión que con la física de la luz.
Una vez que aceptamos la existencia de radiaciones invisibles a un lado del arcoíris, es natural preguntarse si también las habría al otro. Fue así como un año después, Johann Wilhelm Ritter comenzó a buscar allí “rayos fríos”. Después de probar con distintos métodos, los encontró. Bueno, casi. Lo que encontró no tenía relación con termómetros. Como sabemos hoy, nada hay de frío en esos rayos. Los encontró con placas fotográficas. Los cristales de cloruro de plata impregnados en el papel se ennegrecían cada vez más hacia el violeta, y aún más en la oscuridad que le seguía. Por las reacciones químicas que eran capaces de catalizar, se les llamó “rayos químicos” antes de que el término ultravioleta se popularizara. Ritter no tuvo el éxito de Herschel. No tuvo una carrera académica formal, y producto de los experimentos con electricidad que hacía con su propio cuerpo, su salud se deterioró rápidamente. Murió a los 33 años, sin saber la gran influencia que la radiación que descubrió tendría sobre el desarrollo de la física del siglo siguiente.
Planck y la catástrofe UV
Cuando calentamos un objeto cualquiera a temperaturas suficientemente altas, vemos que va enrojeciendo. Si seguimos subiendo la temperatura, se vuelve anaranjado, luego amarillo y después blanquecino. Al llegar a temperaturas de más de 3.500 grados, como sucede en algunas soldaduras de arco, la luz se torna violácea. El orden en que van apareciendo los colores es similar al del arcoíris, pero con importantes diferencias. Aquí, con excepción de los rojos que ocurren a temperaturas más bajas, los colores no son saturados. La razón es que el objeto caliente emite en muchas longitudes de onda distintas. El color observado es aquel que es más intenso para la temperatura en cuestión. Llega un momento en que todos los colores son emitidos con intensidades similares, y es cuando vemos el blanco. Verde nunca vemos, ya que este aparece mezclado con mucho rojo, dando al cerebro la sensación de amarillo. Explicar la intensidad de cada componente cromático de un cuerpo caliente fue uno de los problemas fundamentales de la física de fines del siglo XIX.
Había un profundo obstáculo en la descripción del fenómeno, cuando se intentaba explicar con la física de la época. Los cálculos predecían un resultado absurdo: una emisión arbitrariamente alta en las longitudes de onda más pequeñas, que se llegó conocer como la “catástrofe ultravioleta”. Fue Max Planck, físico alemán que nació 100 años antes que Mr. Nelson, quien resolvió la paradoja. Postuló que la energía lumínica actuaba siempre en paquetes, cuyo tamaño era inversamente proporcional a la longitud de onda de la luz. Así, la luz ultravioleta podía absorber energía en cuantos más grandes que la roja. Por razones que no detallaremos aquí, esta regla resolvía el problema, entregando el resultado que los experimentos mostraban. Para Planck, sin embargo, que como físico era un conservador, su regla era sólo un acto de desesperación para compatibilizar la teoría con lo observado. Cinco años después, Albert Einstein se toma esto más en serio, y en el trabajo que le dio el Premio Nobel de Física en 1921 muestra la necesidad de que estos cuantos de luz sean una realidad fundamental del mundo físico. Nacen así los fotones y con ellos la carrera en pos de la mecánica cuántica.
La línea púrpura
El arcoíris es extraño, piensa Mr. Nelson. Parte en esos rojos profundos, y luego, al recorrerlo lentamente, vamos pasando por colores similares, que cambian imperceptiblemente, hasta llegar al violeta. Curiosamente este violeta, a pesar de estar en oposición al rojo desde donde partimos, tiene algo en común con aquel. La naturaleza parece haber perdido la oportunidad de cerrar el círculo, y continuar este arcoíris, con púrpuras cada vez más rojizos, hasta volver al rojo. En la teoría de la visión en color, esta línea cromática de colores saturados, ausentes en el arcoíris, se llama la línea púrpura, y la paradoja que Mr. Nelson ha identificado tiene más relación con la biología de la visión que con la física de la luz.
Cuando la paleta de colores espectrales tiñe la lluvia mientras el sol se asoma entre las nubes, podemos disfrutar de las gotas rojas, las naranjas, las verdes, las azules o las violetas que conforman el arcoíris. Pero no habrá púrpura. La lluvia púrpura no existe.
Nuestra retina tiene tres clases de receptores que nos permiten ver color, llamados conos. Unos, que llamaremos conos rojos, son más sensibles en la región de longitudes de onda grandes, rojos, naranjas, amarillos. Los segundos, conos verdes, tienen sus sensibilidades maximizadas hacia los verdes; y los terceros, los conos azules, en esos colores. Cuando la luz excita a los tres de manera similar percibimos el blanco. Los colores que no son saturados son mezclas con blanco, es decir, son colores en que los tres tipos de conos están excitados, aunque algunos más que otros. Los colores saturados, en cambio, excitan sólo uno o dos receptores, por lo que el cerebro no percibe nada blanquecino en ellos.
Es muy difícil excitar sólo los conos azules y rojos con un color espectral puro. Hay sólo una excepción. El cono rojo tiene una pequeña y poco sensible ventana de excitabilidad en las longitudes de onda más pequeñas, más allá de los azules. Es así como la luz violeta excita al cono azul y al rojo, dándonos esa percepción de azul rojizo o violeta. Este violeta espectral, sin embargo, es mucho más azul que rojo, ya que la sensibilidad del cono rojo allí es muy baja. Para generar el resto de los púrpuras debemos mezclar luz violeta y luz roja en distintas proporciones, generando la línea púrpura. Esto no excitará apreciablemente al cono verde, por lo que el cerebro percibirá que el color es saturado.
Es así como cuando la paleta de colores espectrales tiñe la lluvia mientras el sol se asoma entre las nubes, podemos disfrutar de las gotas rojas, las naranjas, las verdes, las azules o las violetas que conforman el arcoíris. Pero no habrá púrpura. La lluvia púrpura no existe. Al menos no en este Universo. Así fue como Mr. Nelson, Prince Rogers Nelson, el artista conocido como Prince, decidió que no había más alternativa que ir a buscarla a otro mundo.