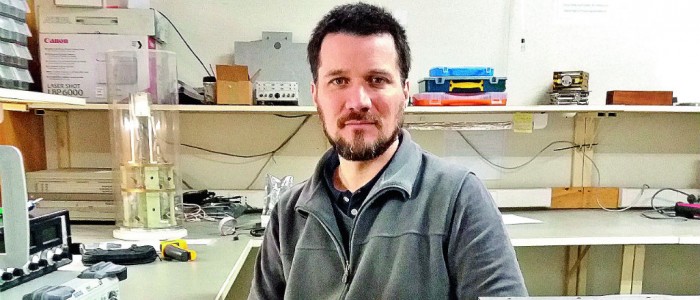Un pelo, ese es el límite. Si el error fuera más grande que cincuenta milésimas de milímetro, que un pelo humano, todo habría sido en vano. Y vendría lo de siempre: precisar los algoritmos, revisar los instrumentos, encontrar un error en cálculos que podrían ser infinitos, porque fueron hechos para percibir lo infinito. Un pelo es el límite, y este lente, que parece un vulgar disco de plástico blanco pero pronto será uno de los ojos más precisos que jamás hayan mirado el universo, es el primero que lo ha logrado.
Un pelo, ese es el límite. Si el error fuera más grande que cincuenta milésimas de milímetro, que un pelo humano, todo habría sido en vano. Y vendría lo de siempre: precisar los algoritmos, revisar los instrumentos, encontrar un error en cálculos que podrían ser infinitos, porque fueron hechos para percibir lo infinito. Un pelo es el límite, y este lente, que parece un vulgar disco de plástico blanco pero pronto será uno de los ojos más precisos que jamás hayan mirado el universo, es el primero que lo ha logrado.
Está apoyado sobre una mesa, como un trasto más en una habitación que, excepto por dos enormes máquinas en el centro, no parece más que un taller mecánico. Hay soldadoras, cables, una radio vieja, restos de aluminio por todas partes y otros pedazos de plástico –polietileno de alta densidad– que pronto se convertirán en lentes. Serán 66 en total, uno para cada radiotelescopio de ALMA, el centro astronómico más poderoso construido por el ser humano, y el más grande grupo de antenas desde donde hoy interrogamos al cielo.
El astrónomo y doctor en Ingeniería Eléctrica Ricardo Finger, de 38 años, camina por entre las dos enormes máquinas, un torno y una fresadora que acaban de tallar un segundo disco, que luego de ocho años de desarrollo también pasará a ocupar la Banda 1 de los telescopios de ALMA. Desde que en 2008 renunció a su puesto en el equipo de ensamblaje de los 66 radares del gigantesco complejo astronómico y se recluyó aquí, en el Laboratorio de Instrumentación Astronómica de la Universidad de Chile, su objetivo ha sido ese: ser capaz de diseñar lentes para ALMA, una proeza en un país que, hasta hoy, sólo había construido las rutas hacia los observatorios.
No sólo los lentes, también su respectivos horns, una pieza de metal que cabe en una mano y que transformará los ecos del universo en movimientos de electrones, que luego pasarán a cadenas de unos y ceros, que al fin un supercomputador traducirá para que un astrónomo escuche historias sobre las estrellas. Cada radiotelescopio tiene espacio para diez de esas bandas, capaces de captar señales de diferentes frecuencias, desde distintos espacios y tiempos. En 2012, cuando se inauguró ALMA, el observatorio contaba con sólo cuatro bandas implementadas, construidas por EE.UU., Canadá, Francia y Holanda, pero Japón y Suecia tomaron pronto otras cuatro. Sólo quedaron dos disponibles, de las cuales Finger y la veintena de investigadores a su cargo decidieron tomar la Banda 1, con más dudas que certezas, para intentar meter a Chile en la industria de la construcción de radiotelescopios.
Ocho años después, la historia termina y empieza aquí, con el académico Ricardo Finger sosteniendo en sus manos este disco de plástico, hecho con la precisión de un pelo humano, que ahora enviarán a Taiwán para su ensamblamiento con otras piezas construidas en EE.UU., y que el próximo año ya debería estar observando desde el desierto. Y lo que está diseñado para ver, procesando señales del cielo que vibran 50 mil millones de veces por segundo, es algo así como el principio de nosotros. Las moléculas esenciales que permitieron, en medio de la noche, que en nuestro planeta y tal vez en otros exista la vida.
–Lo que estos lentes debieran observar es la química precursora de la vida, todo el material previo a la formación de los planetas que la vida usa para sus estructuras biológicas –dice Ricardo Finger–. Granos de polvo milimétricos que flotaron en las nubes moleculares de la galaxia.
En realidad, lo que esos lentes lleguen a observar no es lo que más importa en este lugar. Estos veinte investigadores, financiados por el Centro de Astrofísica y Tecnologías Afines, que pasan sus tardes modelando piezas que sólo si tienen un grado de perfección absurdo podrán escuchar el espacio, tienen algo en común: parecen más inquietos por la magia de los instrumentos que crean sus manos que con los resultados que podrían conseguirse a través de ellos. Lo que hay aquí es, ante todo, un escuadrón de mecánicos.
–Yo todo lo que he hecho en mi vida lo he hecho por placer, entender cómo funciona algo me genera un placer real
–dice Finger–. Pero tengo una definición: entender es construir. Sólo considero que entiendo algo cuando lo puedo construir yo mismo. Eso es lo que hacemos.
***
Antes de ver un anuncio en el diario que cambiaría todo, Ricardo Finger seguía sin saber qué hacer exactamente con su vida. Había sido criado en una familia de tres generaciones de ingenieros y se había pasado la infancia desarmando todo lo que caía en sus manos –radios, autos eléctricos, motores–, hasta que sus padres se fueron adaptando: el mejor regalo que recuerda es un televisor roto que le cedieron para que desmontara por completo. Su padre le había regalado un telescopio cuando tenía 14 años, pero nunca le había prestado demasiada atención. Prefería un equipo de radio con el que se pasaba las noches intentando captar frecuencias lejanas, aunque no hablara con sus interlocutores de otra cosa que de los equipos que utilizaban.
Ya entonces mostraba destellos de inventor, y una compulsión por saber cómo funcionaban las cosas. En séptimo básico, había reprogramado un Atari 800 para transformarlo en un sistema de alarmas para la puerta y las ventanas de su pieza. También sacaba fotografías, pero sobretodo porque le interesaba entender el revelado, la forma en que la luz podía transformarse en imágenes.
La historia termina y empieza con el académico Ricardo Finger sosteniendo este disco de plástico, hecho con la precisión de un pelo humano, que el próximo año debería estar mirando, desde el desierto, las moléculas que formaron la vida en la galaxia.
La astronomía no lo atraía demasiado, pero terminaría llegando a ella por una serie de indecisiones. Incapaz de definir su vocación, entró a estudiar Ingeniería en la Universidad de Chile porque el plan común le permitía aplazar dos años su elección. También pasó cinco años estudiando Piano, en el Conservatorio, antes de matricularse a Física y completar esa carrera en paralelo con Ingeniería Eléctrica. Lo que sentía que unía a las dos disciplinas era una vieja ansia: la posibilidad de entender cómo funcionan las cosas. De descifrar mecanismos secretos, detrás de aparatos eléctricos o del universo entero, que no era capaz de intuir por sí mismo.
–Yo quería entender los procesos de verdad, paso a paso. Cómo la radiación se convierte en algo que uno puede ver o escuchar. Pero no con figuritas. Qué ocurre en el detalle, cómo es que ocurre. No me podía quedar satisfecho con las explicaciones, quería sacar más capas. Luego en ALMA volvería a sentir lo mismo, en otra dimensión.
Sin poder decidir qué doctorado hacer, ingresó a trabajar en una empresa que prestaba servicios de telecomunicaciones, y pasó cuatro años construyendo circuitos de telefonía por microondas para mineras, o diseñando sistemas de detección de incendios forestales. Entonces, una mañana de 2006, vio el anuncio que cambió todo. En el diario un recuadro anunciaba que se iba a construir el radiotelescopio más grande de la historia en el desierto de Atacama –con la participación de institutos astronómicos de Europa, EE.UU., Japón, Canadá, Taiwán y Corea–, donde se buscarían respuestas hasta entonces imposibles sobre el universo. Y que necesitaban un ingeniero experto en física para supervisar la instalación.
Él, que para entonces ya había publicado algunos papers sobre el comportamiento de los electrones en superficies ultradelgadas, sintió que había nacido para ese puesto.
***
El entrenamiento fue extraño. Luego de convencer a los directores del National Radio Astronomy Observatory de EE.UU., dueños de la mitad de ALMA, tuvo que mudarse un año y medio a Charlottesville, en Virginia, un pueblo de menos de 40 mil habitantes en donde se estaban ensamblando los receptores. En los primeros meses, su precario inglés y el caos del momento no lo dejaban casi interactuar, pero intentaba absorber todo lo que podía.
Cuando llegaron las vacaciones decidió dar un paso adelante: hizo una gira por los principales observatorios astronómicos de Europa para conocer cómo trabajaban en la distintas bandas del futuro radiotelescopio. Fue allí, en su paso por el Instituto de Radioastronomía de Holanda, en donde vio por primera vez la Banda 9, la de más alta frecuencia, el más ambicioso y menos nítido de los ojos del desierto. Y ese encuentro marcó su carrera.
Lo que construyó fue un receptor capaz de agarrar una cantidad de información del espacio que sería imposible de separar para un supercomputador, y procesarla en miles de canales paralelos. Y la interferencia en la señal bajó a un cienmilésimo de la que era.
De vuelta en Chile, y pese a que la idea era que participara en la instalación de todas las antenas, duró poco en el desierto. Una vez que había instalado dos radiotelescopios, y que ya había un equipo capaz de encargarse de la instalación de todo el complejo, empezó a sentirse estancado. Mientras ALMA se convertía en una especie de cantón de reclutamiento para astrónomos jóvenes en busca de currículum, Finger sentía que no le estaba sacando provecho a todo lo que había aprendido. A finales de 2008, cuando llevaba sólo un año, supo por los colegas que llegaban a trabajar a sus órdenes sobre la creación de un laboratorio de instrumentación astronómica en la Universidad de Chile, que tenía un objetivo ambicioso, que nadie había desarrollado nunca en el país: crear instrumentos específicos para radiotelescopios de última generación.
Su primer avance, luego de abandonar su puesto en ALMA y armar su taller mecánico en el Observatorio del Cerro Calán, fue crear algunos circuitos para la Banda 5 que se estaba construyendo en Suecia, con una frecuencia capaz de detectar agua en el universo. El segundo golpe del grupo fue una fuente de radiación artificial capaz de simular las señales que recibían las bandas desde el espacio, para testear los intrumentos. Pero mientras comenzaban el plan que diez años después terminaría en el desarrollo de los componentes de la Banda 1, Finger se empezó a obsesionar con un problema que había visto en su gira por Europa: la Banda 9, que buscaba observar el gas caliente de los planetas en formación, operaba a tan alta frecuencia que no era posible observar nada en ella sin recibir una gran interferencia de ruidos espaciales. En los otros lentes también sucedía: las mediciones podían presentar hasta un 10% de contaminación, obligando a los astrónomos a repetir todas las observaciones para considerarlas válidas.
Finger pensó que el problema estaba en las antenas: pese a ser las más avanzadas de la historia, la recepción de la radiación del espacio aún era –y es– muy análoga, basada en percibir fotones y alterar electrones según la frecuencia. En cambio, si lograba digitalizar ese proceso, construyendo chips diseñados para separar las bandas, podría llegar a revolucionar la forma en que hoy escuchamos al cielo.
–Me di cuenta de que existía la posibilidad de correr ese límite, la frontera entre lo digital y lo análogo, un poco más hacia el cielo. Podía separar las bandas a través de un chip, con cálculos numéricos y no usando geometría física. Me encerré durante dos años a trabajar en el laboratorio todo el día, y en las noches en mi casa. Hasta que lo logré.
Lo que logró fue construir un nuevo receptor, capaz de agarrar del espacio una cantidad de información que sería imposible de separar para un supercomputador –que tienen una lógica secuencial–, y procesarla, en simultáneo, en miles de canales paralelos. El paper en que publicó ese descubrimiento, que también le valió su doctorado, lo envió el 30 de enero de 2013 a la revista Publications of the Astronomical Society of the Pacific, y fue aceptado en sólo seis días.
–Esto debería actualizarse en todos los telescopios del mundo, y en la próxima década ya debería estar en los de una sola antena –dice Finger–. Para que se actualicen instrumentos tan caros como ALMA, en cambio, pueden llegar a pasar décadas. Pero en el futuro estarán allí.
El año pasado viajó a Holanda para aplicar su hallazgo en la Banda 9, y la interferencia se redujo hasta un cienmilésimo de la que había. Ese paper, que publicó en Astronomy and Astrophysics, la revista más importante del mundo en astronomía, abrió una ventana para observar el universo de la forma más limpia en que lo hemos hecho.
***
El sonido no miente: no parece de este planeta ni lo es. En una carpeta de su computador, en la oficina desde la que supervisa los últimos detalles de la Banda 1, que en los próximos días partirá para su ensamblaje a Taiwán, el astrofísico Ricardo Finger va seleccionando audios al azar y los escucha por unos segundos. El año pasado, junto al astrónomo Antonio Hales, crearon una base de datos de sonidos captados por ALMA y los bajaron veinte octavas para que fueran audibles por el oído humano. Y para que DJs los mezclaran en un festival de música electrónica. Ahora escucha un ruido captado en la Nebulosa de Orión, en una zona de formación de estrellas, y cierra los ojos.
–Suena bien misterioso, ¿no? –dice–. Yo creo que así debe sonar estar en la mitad del vacío interestelar. Me evoca el vacío del espacio, las distancias enormes, la soledad.
Mientras dice esas cosas, en el subsuelo del laboratorio dos jóvenes investigadores trabajan en nuevas líneas a partir de sus adelantos: el desarrollo de un nuevo receptor digital, que busca mejorar el rendimiento del anterior, y un algoritmo para reducir la interferencia de otros aparatos tecnológicos. La misión del centro, dice Finger, es dar el puntapié inicial a la producción tecnológica que el país tendrá que proveer en la próxima década, cuando llegue un segundo desembarco de radiotelescopios que concentrará en Chile el 70% de la observación mundial. Entre ellos, la instalación en el desierto del E-ELT europeo, el telescopio más grande del mundo; del TAO japonés, que será el más alto; y del Giant Magellan Telescope, en el Observatorio Las Campanas. La inversión total, dice el astrónomo, será de cerca de $3.100 millones de dólares.
–Hoy se está identificando a la astronomía como la industria en que Chile puede transformarse en un aporte tecnológico de clase mundial, lo que no hicimos con la minería, ni tampoco con las forestales. Hay un recurso natural, el cielo, que atrae a los más grandes observatorios, y Chile tiene que aprovechar para convertirse en un proveedor de tecnología que impulse a sus industrias.
–¿Crees que eso va a ser una realidad?
–Mi sueño es poder ver a Chile convertirse en una economía desarrollada, donde vendamos conocimiento y no recursos naturales. Y esta puede ser la oportunidad, la semilla de una industria nueva basada en la tecnología. Nos demoramos una década, pero ya nos dimos cuenta.